Tenía casi veinte horas de viaje cuando abracé casi sin fuerzas a Camila en la sala de llegadas internacionales. Mientras la abrazaba pensaba en el horrible aspecto que debía tener, en la humedad de mi cara y maldecía haber comprado un pasaje barato a cambio de sufrir cuatro escalas inútiles con esas horas de vacío que no se llenaban ni siquiera vitrineando en el Duty Free. No quería verme mal. Después de todo, tenía más de diez años sin verla y uno tiene su amor propio, quiere causar buena impresión, que la otra persona piense -aunque no lo diga- que bien le han sentado los años, se ve mejor que antes y huevadas así por el estilo. Pero el mal ya estaba hecho, no me veía bien y con el jetlag mucho peor. No había caído en cuenta que en Guayaquil eran apenas las dos de la tarde, aun cuando mi hora australiana reclamara mi cama IKEA que había vendido hace dos días -¿o tres?- en Sydney.
Nos separamos, me miró por un rato. Supongo que pensó que el tiempo no me había hecho feo sino que el viaje me había desfigurado. Esbozó una sonrisa y me dio un beso en la mejilla. Sentí nuevamente su perfume frutal de otros años y que nunca más había vuelto a oler en alguien. Seguía igual de linda que antes. Quizás hasta más. Bueno, siempre me han gustado las mujeres treintonas, con esa frontera difusa de lozanía veinteañera y madurez. Camila ahora se encuentra en ese bando de mujeres y si bien la amé, pueril, ingenua, loquita, me resulta más atractiva con el tránsito superado de los veinte.
No estaba entre mis planes que Camila me fuera a buscar al aeropuerto, pero dado que mi hermana estaba en una cobertura periodística en el Congo y mis padres se habían retirado a vivir a la playa, no me quedaba otra opción que tomarme un taxi, algo que Camila por chat me dijo que no era correcto. «Te podrían asaltar, te olvidas que regresas a Guayaquil, no? Hay muchos ladrones haciendo guardia cerca del aeropuerto de ojo seco a ver quién lleva muchas maletas». Intenté minimizar su advertencia pero ella sin más organizó sus horarios para estar puntual a mi hora de llegada.
Reconozco que no pensé mucho en cómo sería el reencuentro sino hasta el momento en que el avión pisó tierra. La fila de migración se me hizo corta recordando los viajes a la sierra, el feriado en Cartagena, el encebollado matutino de la chupa de la noche anterior, las cenas abundantes luego de latiguear con comentarios alguna obra de teatro. Camila más que mi novia de los veinte había sido mi pana, el apoyo en momentos difíciles que prefiero saltarme para no empañar la cápsula de este recuerdo que guardo celoso en papeles varios.
La charla en el auto fue amena pero rara. A momentos tuvimos paréntesis, un silencio suspendido que se asemejaba mucho a lo que duró nuestra relación a distancia. Sí, intentamos ver si funcionaba pero Australia es cruel con su diferencia horaria, Ecuador es cruel con su fragilidad de memoria y así, luchando con la geografía, nos perdimos sin advertir nada. Nunca hubo un término. Quedó una ruptura tácita, flotante, que se evidenciaba ahora en esas pausas breves en el auto. Era como si uno de nosotros esperara que el otro hiciera mención en algo de lo que nos había ocurrido. Sin embargo, ahogados en nuestras propias expectativas, recurríamos a algún tema trivial para aliviar la carga. «¿Cómo están tus papás? ¿Qué es de la vida de Mayra? ¿Fernando sigue filmando ese documental en la selva?» Cualquier pregunta cojuda adquiría de pronto una relevancia estratósferica y todo para realmente evitar lo que realmente nos interesaba saber.
Ya con el auto por la Plaza Dañín, Camila me dijo que antes pasaríamos a ver a Ricky al jardín de infantes. Sonreí y aproveché para preguntarle por él. Tenía tres años, era un niño alto para su edad (algo que luego comprobé) y era el más pilas de su clase. No me atreví a preguntar por Ricardo, pues no quería que eso diera lugar a alguna pregunta sobre nosotros. Así que para efectos de la conversación sólo existían ella y Ricky, sin padre, con su imagen presente pero oculta, como esa astilla que con el tiempo consiguió separar más que la propia geografía.
Camila bajó del auto. Pude verla completa, seguía tan bronceada como todos los abriles y su pelo algo quemado en las puntas cubría parcialmente sus brazos. Aunque fue rápido el movimiento pude al seguir su camino hacia el jardín, la redondez del inicio de sus senos. Habló algo con el que custodiaba la puerta, le sonrió con el mismo despliegue que yo había fotografiado por placer en cualquiera de nuestras salidas. En nuestros años de amor, la cámara era el mal o buen tercio, según quiera mirarse. Y la retraté una, diez, veinte, cien, mil veces. Siempre quise, temiendo un final, empapelarme con ella, registrando cada poro de su cuerpo, cada detalle de sus ojos, el relieve de su nariz y de sus labios. Y ella sonreía tímida, quizás un poco culpable de gustarle ser mi centro de atención. Y siempre tenía que haber, al final de cada sesión improvisada, una última foto de ella con sus manos tratando de tapar el lente de la cámara.
Pocos minutos después Camila regresó con Ricky. En un primer segundo lo odié. No quería ver en un ser de casi un metro, la perfecta combinación de Camila y Ricardo. En Ricky la genética había hecho una jugada maestra y el equilibrio de sus cromosomas maternos y paternos me hizo odiarlo. Pero el niño tenía la dulzura de Camila, me saludó con un beso en la mejilla y terminó de desarmarme (para bien y para mal), cuando me llamó tío Marcelo. En ese momento, me odié a mí mismo.
Ricky hizo su reporte rápido de actividades del día a su madre y yo apenas presté atención en sus palabras. Lo miraba por el retrovisor moviendo sus labios pequeños y haciendo grandes movimientos con sus brazos. Será actor, pensé, como su madre en sus años veinte. Camila me trajo al presente cuando me miró y sonriendo con ese despliegue fotográfico me preguntó cuál era el número de la casa. 111, le dije. Se aparcó unos metros más adelante. Me despedí de Ricky con un apretón de manos y ya bajando las maletas, como si quisiera recuperar el tiempo perdido en esos segundos antes de la despedida, Camila me dijo que debíamos vernos de nuevo. La observé incómoda, su rostro estaba fuera de foco, como aquellas primeras fotos que le sacaba cuando estaba aprendiendo a tomar con la cámara en modo manual y no en automático. Quise besarla, apretarla, enterrar mi nariz en su cuello perfumado y huir con ella. Pero solo atiné en decirle que podíamos vernos al día siguiente en el lugar de siempre.
¿Entendería ella cuál era ese lugar?

 cuántas y cuáles serían a ciencia cierta. Seguro que la búsqueda espiritual viene por ella y por mi abuela (su madre). Y no hablo de esa búsqueda espiritual necesariamente cristiana ni de iglesias. Es la de buscar más allá, de encontrar una metafísica en lo que nos rodea. Le agradezco por nunca haberme inculcado la idea de un Dios castigador, le agradezco por no haberme obligado a ir misa si no lo sentía, le agradezco por respetar que en mi adolescencia y en mis primeros veinte me hubiera autodenominado ateo, le agradezco por enseñarme a no juzgar a nadie que profesara un credo diferente. Mi mamá, quien nunca fue profesora, ha sido mi mejor maestra de las cosas sutiles, de los valores que no se pueden intercambiar.
cuántas y cuáles serían a ciencia cierta. Seguro que la búsqueda espiritual viene por ella y por mi abuela (su madre). Y no hablo de esa búsqueda espiritual necesariamente cristiana ni de iglesias. Es la de buscar más allá, de encontrar una metafísica en lo que nos rodea. Le agradezco por nunca haberme inculcado la idea de un Dios castigador, le agradezco por no haberme obligado a ir misa si no lo sentía, le agradezco por respetar que en mi adolescencia y en mis primeros veinte me hubiera autodenominado ateo, le agradezco por enseñarme a no juzgar a nadie que profesara un credo diferente. Mi mamá, quien nunca fue profesora, ha sido mi mejor maestra de las cosas sutiles, de los valores que no se pueden intercambiar.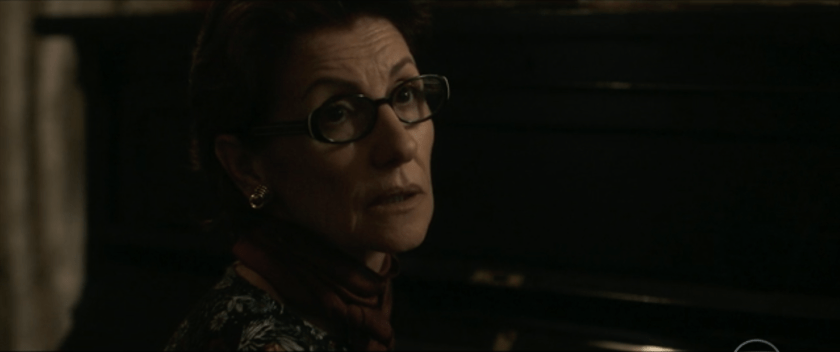
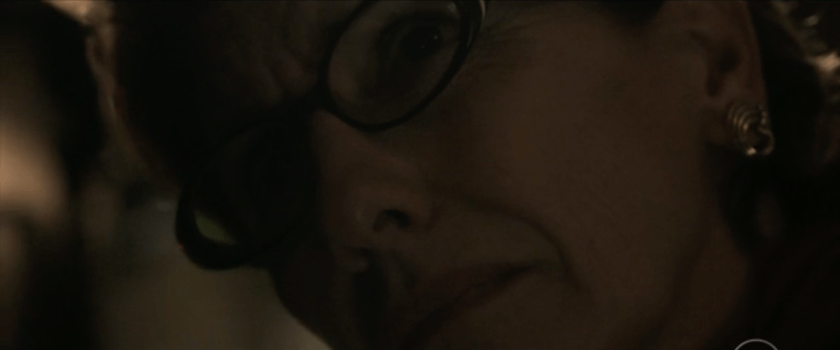




Debe estar conectado para enviar un comentario.