 Roma es un beso robado. De esos impulsivos que surgen de una extraña atracción que deambula en la delgada frontera del odio y del afecto. No es fácil besarla ni tampoco golpearla. Sí es fácil, en cambio, enredarse en la maestría de sus cabellos que se reproducen bajo el Tevere, que se cuelan por los caserones de Monti y el centro histórico, sin que nadie pueda advertir su mágica presencia.
Roma es un beso robado. De esos impulsivos que surgen de una extraña atracción que deambula en la delgada frontera del odio y del afecto. No es fácil besarla ni tampoco golpearla. Sí es fácil, en cambio, enredarse en la maestría de sus cabellos que se reproducen bajo el Tevere, que se cuelan por los caserones de Monti y el centro histórico, sin que nadie pueda advertir su mágica presencia.

Roma me golpeó a la cara el primer día, vi de cerca sus dientes milenarios en las avenidas cercanas al Coliseo. Las marcas de sus siglos habían quedado impresas en mi frente, en mi nariz, en mis rodillas. Me quería dejar claro que no era Paris ni ninguna otra ciudad de las que me jactaba penetrar. Me vio tembloroso, abrumado con su ámbar incandescente. Quise golpearla, lo hice, pero Roma es sucia, salvaje, se reía de mis golpes pequeños y torpes. Me arrinconó y ese dialecto romanaccio me besó a la fuerza, me alimentó como a Rómulo para luego huir con su estela de antaño, con la sensualidad de Lucrecia y las risas burlonas de Livia y Julia Domma. Roma me había enamorado. Y yo agredido, enrojecido, había probado el néctar romano, que sería mi pase libre por la ciudad.
Roma no me la hizo fácil. Sus calles cambiaban, se cerraban y se abrían a propósito en una extraña danza que me dejaban diminuto ante su grandeza. Volví a ser virgen, con ese carácter torpe, ansioso tan propio de los jamás tocados. Me inserté en las venas de Roma, en sus canales, sus esquinas, me olvidé del mapa para recorrerla entera, necesitaba su néctar, ese grial escondido en sus mausoleos y palacetes.

En esos cielos cambiantes, encontré la teatralidad de Roma. Su luz de escenario me hacían pensar en las actuaciones demenciales de Nerón, Calígula, Claudio. Pisaba sus calles, tocaba sus paredes y confundido entre la horda de turistas anglosajones, me preguntaba: ¿Es que no sienten a Roma? Porque sentir Roma es quedarse impávido, guardar silencio hasta que ella, sabrosa, vieja, hosca, decida quitarse los velos y mostrar su corazón reventado, cansado pero que continúa golpeando, bombeando bajo ese firmamento naranja donde vive altiva, pisoteada, escandalosa.

En esa última noche de vía crucis, de aire marino y sabor a pretérito, mientras caminaba aun con el ardor en la cara, cansado por el tiempo suspendido de la ciudad, pude ver el rostro de Roma en la Vía Cavour. Era geométricamente desfigurada, de olor a albahaca y a jazmines. Me sonrió y nos fundimos en un abrazo eterno de pocos segundos. Me inyectó la savia que necesitaba para abandonarla. Ella es de romances fugaces. Su eternidad radica en los breves lapsos que produce estupor en sus palacios decadentes, en sus monumentos marchitos, en su catacumbas aun desiertas. Me susurró algo en romanaccio. Era Cornelia que hablaba, pero también era Aurelia, Mesalina y Octavia. Después de su paso agitado, sentí el vacío, el paréntesis glacial de encontrarme huérfano de su abrazo. Una lágrima me quemó la mejilla cuando pude ver sin lentes, sin artilugios, el paisaje romano. Como en la obra jamás montada estaban frente a mí todas las dinastías romanas, sonriendo, hermanados, pues al final no eran más que personajes inflamados. Luego del mutis, empaqué mis cosas, repasé en italiano todo lo que llevaba para la siguiente parada. Era el fin y tenía que partir.
Y al dejar Roma acariciando el turquesa del mediterráneo, me quedé con un ahogo arrancado, con el vacío entre las manos, los huesos apretados y la boca reseca a la espera de un nuevo beso, a la intemperie, con sabor a oliva cerca del pantheon.
 París es un crème brûlée con sabor a madera y frutos rojos. Es un velo de novia multicolor que se traviste caprichosamente si hay sol o lluvia. Es elegante, a veces rebelde y casi siempre, intocable. Es de esas bellezas para admirar pero no para penetrar.
París es un crème brûlée con sabor a madera y frutos rojos. Es un velo de novia multicolor que se traviste caprichosamente si hay sol o lluvia. Es elegante, a veces rebelde y casi siempre, intocable. Es de esas bellezas para admirar pero no para penetrar.
 Luego de los viajes y en especial en este viaje, suelo quedar un poco agobiado. Me resulta difícil de manejar y procesar tanta información. En algunas ocasiones, como ahora, termino enfermándome y la única salida que me queda es escribir. Lo que sea y en el formato que sea, pero escribir a modo de curación, de sanar el cuerpo ante tantos impactos recibidos. Son las consecuencias de abrirme y convertirme en esponja cada vez que viajo. Me gusta absorberlo todo y esto como contrapartida me deja extenuado. En estos días luego del regreso de Madrid, por ejemplo, tengo la extraña sensación estar y no estar. Mi cuerpo no se habitúa del todo a la rutina y mi cabeza sigue pensando en las ciudades que visité como si fuera tiempo presente. Se niega a la idea de final. Aun con los horarios cruzados, en estos días he dormido más de lo habitual y aun persiste un cansancio constante. Lo único que atino a hacer bien es leer. Estoy sumergido en la lectura de Mandíbula, el último libro de Mónica Ojeda y creo que leerlo me ha salvado del tedio que produce el síndrome post viaje. Con el tiempo he aprendido a manejar mejor el impacto del regreso. Sé que en buena parte, escribir hace bien para amainar el peso la vuelta. Son los estragos de abrazar otras fronteras, de vivir diferentes «yoes» en ciudades distantes.
Luego de los viajes y en especial en este viaje, suelo quedar un poco agobiado. Me resulta difícil de manejar y procesar tanta información. En algunas ocasiones, como ahora, termino enfermándome y la única salida que me queda es escribir. Lo que sea y en el formato que sea, pero escribir a modo de curación, de sanar el cuerpo ante tantos impactos recibidos. Son las consecuencias de abrirme y convertirme en esponja cada vez que viajo. Me gusta absorberlo todo y esto como contrapartida me deja extenuado. En estos días luego del regreso de Madrid, por ejemplo, tengo la extraña sensación estar y no estar. Mi cuerpo no se habitúa del todo a la rutina y mi cabeza sigue pensando en las ciudades que visité como si fuera tiempo presente. Se niega a la idea de final. Aun con los horarios cruzados, en estos días he dormido más de lo habitual y aun persiste un cansancio constante. Lo único que atino a hacer bien es leer. Estoy sumergido en la lectura de Mandíbula, el último libro de Mónica Ojeda y creo que leerlo me ha salvado del tedio que produce el síndrome post viaje. Con el tiempo he aprendido a manejar mejor el impacto del regreso. Sé que en buena parte, escribir hace bien para amainar el peso la vuelta. Son los estragos de abrazar otras fronteras, de vivir diferentes «yoes» en ciudades distantes.
 En este tercer recorrido por New York decidí hacerme el turista convencional y el segundo día lo reservé para visitar la Estatua de la Libertad y Ellis Island. Había leído en varias guías que era necesario ir temprano porque suele llenarse. Llegué a Battery Park a eso de las 10 am, compré el ticket relativamente rápido pero lo más engorroso y largo fue la espera para subir al barco. Había mucha gente como advertían las guías pero además el frío era tremendo. Teníamos el río ahí al pie y la brisa era fuerte. Una ligera llovizna con el cielo cubierto hacía la escena un poco londinense. De todas maneras, no me molestaba. Amo el frío y entre más se entierra en los huesos, más lo disfruto. En la espera me distraía escuchando las frases sueltas en inglés, en francés, en portugués que escuchaba de las personas alrededor. Vi parejas, familias, amigos, jubilados. Les creé historias a partir de sus frases. Era como sentirme espectador en una sala de cine pero al mismo tiempo tenía la sensación de ser parte de la escena. En algún momento debo haberme reído de algún chiste que alguien dijo. Pero claramente no era un chiste para compartirlo conmigo. Anyway, la espera de casi una hora se hizo más dulce sintiéndome parte de esos personajes.
En este tercer recorrido por New York decidí hacerme el turista convencional y el segundo día lo reservé para visitar la Estatua de la Libertad y Ellis Island. Había leído en varias guías que era necesario ir temprano porque suele llenarse. Llegué a Battery Park a eso de las 10 am, compré el ticket relativamente rápido pero lo más engorroso y largo fue la espera para subir al barco. Había mucha gente como advertían las guías pero además el frío era tremendo. Teníamos el río ahí al pie y la brisa era fuerte. Una ligera llovizna con el cielo cubierto hacía la escena un poco londinense. De todas maneras, no me molestaba. Amo el frío y entre más se entierra en los huesos, más lo disfruto. En la espera me distraía escuchando las frases sueltas en inglés, en francés, en portugués que escuchaba de las personas alrededor. Vi parejas, familias, amigos, jubilados. Les creé historias a partir de sus frases. Era como sentirme espectador en una sala de cine pero al mismo tiempo tenía la sensación de ser parte de la escena. En algún momento debo haberme reído de algún chiste que alguien dijo. Pero claramente no era un chiste para compartirlo conmigo. Anyway, la espera de casi una hora se hizo más dulce sintiéndome parte de esos personajes.


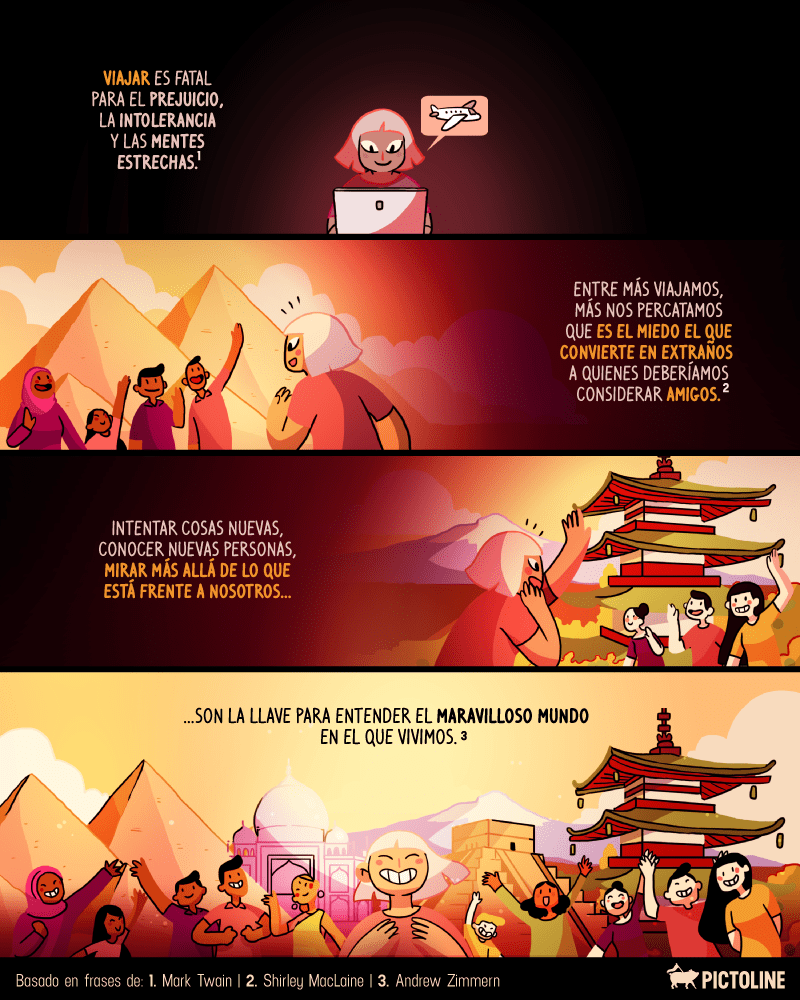



 nuevos lugares, nuevas personas y a modo de conclusión de este viaje a New York, puedo decir que los gringos se portaron de diez. Amé la ciudad y siento que ella me amó también. La he conocido a través de la escritura, de la lectura, de amigos latinoamericanos y gringos. Sin duda es una de esas experiencias maravillosas que guardaré por siempre conmigo.Aun es muy pronto para dimensionar lo que ha sido todo este viaje. Tendré que esperar a que las cosas se asienten en el cuerpo, en el corazón para ver en su totalidad lo que ha pasado conmigo. Logré como en muy pocos viajes una desconexión casi total, fue una suerte de retiro espiritual (paradójicamente en New York) y la verdad no me arrepiento. Fueron muchas tareas, muchos recorridos y siento que yo al interior estaba buscando esa conexión con lo ajeno, con lo desconocido. Creo que además he tenido la suerte de estar rodeado de personas maravillosas que han sido como hermanos durante estos quince días en Nueva York.
nuevos lugares, nuevas personas y a modo de conclusión de este viaje a New York, puedo decir que los gringos se portaron de diez. Amé la ciudad y siento que ella me amó también. La he conocido a través de la escritura, de la lectura, de amigos latinoamericanos y gringos. Sin duda es una de esas experiencias maravillosas que guardaré por siempre conmigo.Aun es muy pronto para dimensionar lo que ha sido todo este viaje. Tendré que esperar a que las cosas se asienten en el cuerpo, en el corazón para ver en su totalidad lo que ha pasado conmigo. Logré como en muy pocos viajes una desconexión casi total, fue una suerte de retiro espiritual (paradójicamente en New York) y la verdad no me arrepiento. Fueron muchas tareas, muchos recorridos y siento que yo al interior estaba buscando esa conexión con lo ajeno, con lo desconocido. Creo que además he tenido la suerte de estar rodeado de personas maravillosas que han sido como hermanos durante estos quince días en Nueva York.




Debe estar conectado para enviar un comentario.