Estocolmo era el sueño de la infancia, la ciudad lejana de cuentos de hadas. El sendero que buscaba recorrer en verano para apreciar el brillo anaranjado sobre el Báltico. Era la cima del mundo que pretendía alcanzar, el lugar donde sabía que el viaje provocaría otra clase de afectos.
Estocolmo es un perfume de bosque, una fotografía en la que cualquier rostro o edificio adquiere un efecto bergmaniano. Gamla Stan es una fiesta vikinga de músicos callejeros, de turistas ávidos de un fika, y de suecos silenciosos, sonrientes, preocupados por la pureza de sus aguas. Skogskyrkogården es el mausoleo donde encontré a Greta Garbo en su sueño eterno de artista, modesta, elegante, acariciada por el pasto cortado cada dos días.

Me enamoré del silencio de las casas, de las calles rectilíneas, de los árboles alegres en verano. Escribí mucho en medio de esos silencios, pensé en Tranströmer y sus letras de un verdor casi tropical, pensé en el agua se cuela por los recovecos de la ciudad, en el azul que disputa su hombría con el bronce del verano. Ambos pelean por el dominio del cielo a cualquier hora del día. El reflejo de las aguas es también otro campo de batalla. Hay una vívida paleta de colores entre el azul y el bronce. En el medio se vive el silencio del agua correntosa.

Estocolmo es la gloria del pasado, el peso de la historia que danza con la suavidad de los vientos del norte. En ella convive la música de ABBA y la mitología de Bergman. El arte y el comercio se han hermanado en Estocolmo, hay museos para glorificar a los Vikingos y también para homenajear a Dancing Queen.
Me disfracé con el inglés para no asfixiarme con el burbujeante sonido del sueco. Hacía trampas para evitar la lengua. Me resultaba difícil recordar los nombres de las calles y asociarlos con la manera en que la gente los pronunciaba. Decidí vivir el sueco solo escrito a través del Google Maps. El idioma, aunque suave y amable al igual que los nativos de Estocolmo, era distante, difícil de abrazar. Silencio.

No pude escapar de mi bibliofilia y ahí estaban los libros, en inglés y sueco adornando las vitrinas de librerías grandes y pequeñas. Las hay bulliciosas como en Gamla Stan pero también silenciosas como en Akademibokhandeln. Estocolmo me envolvió en sus letras aun cuando me negaba a probarlas. La voz aspirada en los momentos de silencio, las consonantes apretujadas ausentes de vocales parecían volverse dóciles en la lectura de Selma Lagerloff, Stieg Larsson o en la negrura de su literatura actual. Ese gótico que descansa en la morfología glacial de una Estocolmo oscura en los días de invierno. Silencio otra vez. Pensar antes de hablar, siempre será un bien común en ese entorno.

Las albóndigas de carne, rebosantes, ofrecidas por una mesera de Laponia serán siempre un manjar repetible aunque la receta sea la misma. En Estocolmo la repetición en la cocina, en la fotografía siempre es un nuevo encuentro con el cotidiano desconocido que cuando susurra no habla y cuando habla es silencio.

Por la noche, el terror gélido se evapora con la música techno. Extranjeros y locales beben y aunque gritan, mantienen en silencio lo que incomoda. La calle es el escenario del bienestar, nunca de la molestia. El silencio sigue reinando en medio de la noche millennial.
Estocolmo es una geografía insular de pensadores. Una ciudad de largas caminatas, cruzando los puentes que conectan a las pequeñas islas, a los pequeños mundos que se han forjado artistas, científicos y migrantes. Se puede escuchar el susurro del viento con el olor salino, casi dulce que proviene del Báltico. El error no es posible en Estocolmo, la percepción incluso para el turista se afina, se encandila y cualquier razonamiento o juicio será el correcto al recorrer Gamla Stan, Skeppsholmen o Djurgården. Caminar en Estocolmo es un acto de suspensión.

Al final, la partida nublada, es siempre una promesa para regresar. Estocolmo sigue ahí calmada, verde, tocada por el manto de un sol polar que no quema. Las lágrimas en sueco no dicen adiós.







 En ese camino largo tuve tiempo suficiente para pensar en lo que quiero de mí en los próximos años. Era enfrentarse a ese demonio cuestionador que me recuerda que este año cumplo 33, que me hace pensar si estoy contento con la vida que llevo, que si no es hora de encontrar a alguien y formar una vida en conjunto o quizás tomar la aventura de viajar hacia algo más extenso e intenso. Lejos de ser un encuentro doloroso como siempre pensaba y que evadía en la tranquilidad de mi ciudad y de mi trabajo, mirar ese demonio-espejo, fue la posibilidad de mirar de frente ese monstruo que suelo ser. La reflexión se hacía más llevadera con ese cielo gris de San Francisco, con la calma de la naturaleza, el vaivén del mar que rozaba la orilla y las fotos que iba tomando a manera de testimonio mudo de la experiencia.
En ese camino largo tuve tiempo suficiente para pensar en lo que quiero de mí en los próximos años. Era enfrentarse a ese demonio cuestionador que me recuerda que este año cumplo 33, que me hace pensar si estoy contento con la vida que llevo, que si no es hora de encontrar a alguien y formar una vida en conjunto o quizás tomar la aventura de viajar hacia algo más extenso e intenso. Lejos de ser un encuentro doloroso como siempre pensaba y que evadía en la tranquilidad de mi ciudad y de mi trabajo, mirar ese demonio-espejo, fue la posibilidad de mirar de frente ese monstruo que suelo ser. La reflexión se hacía más llevadera con ese cielo gris de San Francisco, con la calma de la naturaleza, el vaivén del mar que rozaba la orilla y las fotos que iba tomando a manera de testimonio mudo de la experiencia.


 El café, ubicado en la zona de Itchimbía, seduce desde su entrada. Hay una decoración ecléctica entre lo rústico, lo artesanal con una elegancia que da cierta familiaridad. Da la sensación de entrar a casa de algún conocido. Un letrerito en el fondo advertía que la atención se daba en el segundo piso. Llegué cerca de las 14h30 con un sol abrasador que me descubrió una ciudad con todo su brillo. Me indicaron la mesa reservada en la terraza y lo siguiente fue éxtasis puro: El sur de Quito a mis pies, colonial, premoderno, posmoderno con las montañas verdes custodiando la ciudad. Una ligera brisita del páramo paliaba el ardor de los rayos del sol, mientras sacaba las primeras fotos y acomodaba mis cosas. Le agradecía mentalmente a mi amiga por haberme recomendado el lugar. Sin haber probado bocado todavía, ya la visita estaba valiendo la pena.
El café, ubicado en la zona de Itchimbía, seduce desde su entrada. Hay una decoración ecléctica entre lo rústico, lo artesanal con una elegancia que da cierta familiaridad. Da la sensación de entrar a casa de algún conocido. Un letrerito en el fondo advertía que la atención se daba en el segundo piso. Llegué cerca de las 14h30 con un sol abrasador que me descubrió una ciudad con todo su brillo. Me indicaron la mesa reservada en la terraza y lo siguiente fue éxtasis puro: El sur de Quito a mis pies, colonial, premoderno, posmoderno con las montañas verdes custodiando la ciudad. Una ligera brisita del páramo paliaba el ardor de los rayos del sol, mientras sacaba las primeras fotos y acomodaba mis cosas. Le agradecía mentalmente a mi amiga por haberme recomendado el lugar. Sin haber probado bocado todavía, ya la visita estaba valiendo la pena.




 Así que después de pensarlo un poco (sólo un poco), me dejé llevar por el impulso de comprar el pasaje a Miami (gracias, tarjeta de crédito). Aun sigo pagando rubros del viaje a Europa y de loco me metí a un nuevo viaje. Bueno, esto lo pensé una vez que había pagado el boleto y había escogido por Booking el hotel donde me iba a quedar en Miami Beach. Ya no había marcha atrás. Todo lo realicé casi en modo Zen, hasta que luego me di cuenta de lo que había hecho. A pesar de la conmoción, vibraba con la idea de descubrir una nueva ciudad, aun cuando fuera Miami, un lugar que nunca me habría imaginado visitar. Todo mi imaginario sobre Miami se remetía a telenovelas de Telemundo y Univisión, playas, gente linda, la casa de los multimillonarios latinos, largas autopistas pero una ínfima vida cultural. Decidí entonces darme la oportunidad de confirmar o derribar estas percepciones por mi propios ojos. Ya en otro post comentaré del impacto que me generó la ciudad y de las cosas que me sorprendieron.
Así que después de pensarlo un poco (sólo un poco), me dejé llevar por el impulso de comprar el pasaje a Miami (gracias, tarjeta de crédito). Aun sigo pagando rubros del viaje a Europa y de loco me metí a un nuevo viaje. Bueno, esto lo pensé una vez que había pagado el boleto y había escogido por Booking el hotel donde me iba a quedar en Miami Beach. Ya no había marcha atrás. Todo lo realicé casi en modo Zen, hasta que luego me di cuenta de lo que había hecho. A pesar de la conmoción, vibraba con la idea de descubrir una nueva ciudad, aun cuando fuera Miami, un lugar que nunca me habría imaginado visitar. Todo mi imaginario sobre Miami se remetía a telenovelas de Telemundo y Univisión, playas, gente linda, la casa de los multimillonarios latinos, largas autopistas pero una ínfima vida cultural. Decidí entonces darme la oportunidad de confirmar o derribar estas percepciones por mi propios ojos. Ya en otro post comentaré del impacto que me generó la ciudad y de las cosas que me sorprendieron. Lo que suelo hacer en momentos así es mandar al diablo al ego o a esa conciencia racional que estorba más que ayudar.
Lo que suelo hacer en momentos así es mandar al diablo al ego o a esa conciencia racional que estorba más que ayudar.

 Recorrí Lincoln Road, esa especie de shopping al aire libre tan concurrido. Empecé a sacar las primeras fotos, entré a varias tiendas y ya por la tarde fui a Miami, donde me refugié en ID Supply, una tienda artística hermosa donde volví a ser niño en medio de acuarelas, témperas y pinceles. Recorrí luego Biscayne Boulevard. Mi paraguas feneció ante la crueldad del viento y la lluvia y así, empapado encontré guarida en una librería/bar/café en el Art Deco Tower. Fue otro gran descubrimiento este lugar, donde me sirvieron un café con leche delicioso mientras leía On Writing, de Bukowsky.
Recorrí Lincoln Road, esa especie de shopping al aire libre tan concurrido. Empecé a sacar las primeras fotos, entré a varias tiendas y ya por la tarde fui a Miami, donde me refugié en ID Supply, una tienda artística hermosa donde volví a ser niño en medio de acuarelas, témperas y pinceles. Recorrí luego Biscayne Boulevard. Mi paraguas feneció ante la crueldad del viento y la lluvia y así, empapado encontré guarida en una librería/bar/café en el Art Deco Tower. Fue otro gran descubrimiento este lugar, donde me sirvieron un café con leche delicioso mientras leía On Writing, de Bukowsky.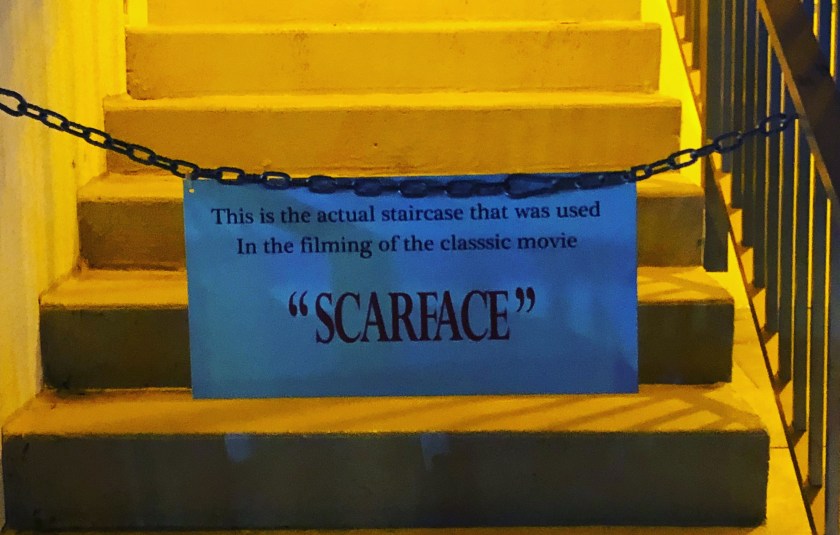

 Al día siguiente recorrí Miami Beach a pesar del mal clima. Volví a Miami para internarme en Wynwood Walls. Cuadras y cuadras de arte urbano en las paredes. Aproveché un momento de lluvia torrencial para hacer un brunch en un café muy fanzy de la zona. Pasé luego por Little Havanna, regresé a Miami Beach, pasé por una tienda esotérica y sucumbí al encanto de una señora cubana que gentilmente me mostró todos los inciensos, las piedras y demás objetos que tenían su tienda. Salí de ahí con un paquete de sahumerios y unos cuarzos.
Al día siguiente recorrí Miami Beach a pesar del mal clima. Volví a Miami para internarme en Wynwood Walls. Cuadras y cuadras de arte urbano en las paredes. Aproveché un momento de lluvia torrencial para hacer un brunch en un café muy fanzy de la zona. Pasé luego por Little Havanna, regresé a Miami Beach, pasé por una tienda esotérica y sucumbí al encanto de una señora cubana que gentilmente me mostró todos los inciensos, las piedras y demás objetos que tenían su tienda. Salí de ahí con un paquete de sahumerios y unos cuarzos.


Debe estar conectado para enviar un comentario.